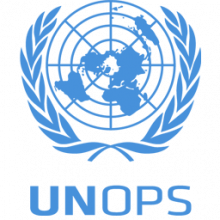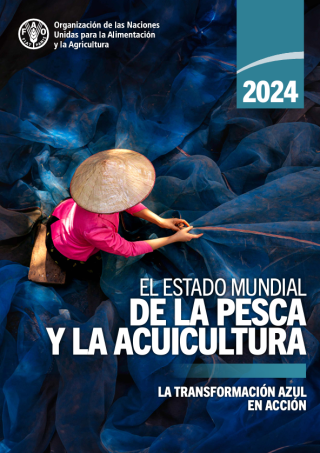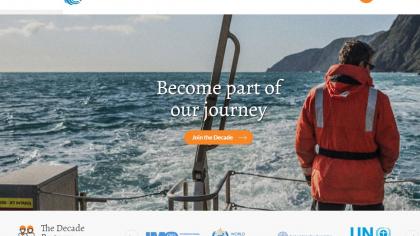Description
El Objetivo 14 pretende conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. La existencia humana y la vida en la Tierra dependen de unos océanos y mares sanos.
Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. Cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre, contienen el 97 % del agua de la Tierra y representan el 99 % del espacio vital del planeta por volumen.
Proporcionan recursos naturales clave como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos; ayudan a descomponer y eliminar los residuos y a reducir la contaminación; y sus ecosistemas costeros contribuyen a reducir los daños causados por las tormentas. También constituyen el mayor sumidero de carbono del planeta.
Agencias, Fondos y Programas
Indicadores regionales
Actividades
-
-
Actividad
-